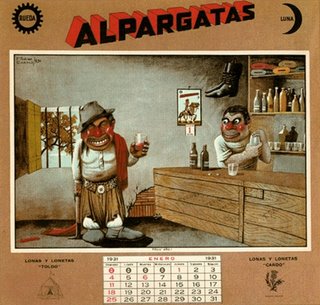 Los que dicen que los pueblos bonaerenses son todos iguales no han vivido en uno jamás. Los habrán sufrido sólo de paso o imaginado desde el suplemento Rural o la revista Chacra.
Los que dicen que los pueblos bonaerenses son todos iguales no han vivido en uno jamás. Los habrán sufrido sólo de paso o imaginado desde el suplemento Rural o la revista Chacra.Ni esta ni otra reflexión parecida se le cruza a Morán por la cabeza a lo largo de la tarde. Hay una gran fiesta en el pueblo y él, encargado ocasional del puesto de encurtidos y especias de su familia, parece agobiado, como fuera de foco. El pegajoso humo del puesto de fritangas de al lado lo rodea y enmarca como un aura. Desde la plaza llegan los acordes de un tango. El tiempo pareciera detenerse en esta visión. Podríamos quedarnos contemplando el mercado y la fiesta y a Morán en su nimbo de aceite sucio. O dar un rodeo y desnudar el magro perfil de la tramoya.
Morán no parece enterarse de nada (ni mucho menos sentirse observado o leído). ¿Deberían llamarle la atención ciertas anomalías? El decorado por ejemplo: la imprecisión demasiado bien lograda de algunos detalles o el negligente perfeccionismo en el descuido de otros –el cielo medio verde, el cartón mal pintado de los plátanos–, las imperfecciones varias del ambiente, la temperatura inadecuada, el aire inverso, la iluminación claroscurista, como de opereta, o como de recuerdo ajeno.
No. Morán no registra. En cambio, el conjunto de cosas que se agrupan ordenadamente en su retina, sofocado por el humo grasiento de las empanadas de la vecina, le recuerda algo muy arraigado en su mal iluminado mundo emocional.
Pero por ahora ignoremos éste y otros misterios.
La perspectiva de la calle, exageradamente costumbrista, que hacia el norte muere en el arroyo, que hacia el sur se pierde en el monte luego de pavonearse por la plaza, colecciona una serie de frívolos detalles incongruentes en los que sería delicioso demorarse pero que lamentablemente no vienen al caso.
Dos niños recién salidos de la nada se le acercan. Podemos sugerir que lo han venido observando desde la baranda de la casa de enfrente o desde bambalinas. Ajados a pesar de su ternez, son el vivo reflejo de sí mismos, como dos monedas de cinco guitas. Si tuvieran veinte o treinta años más servirían de modelo para describir, físicamente al menos, al protagonista.
Morán no parece interesarse en nada. Sentimos esa congoja culposa de saber que sabemos más que él, pero ¿sabemos más? A ver: mañana se va, pasado se toma el “Comte Rosso” (eso lo sabe él antes que nosotros). »Piensa en su madre«, decimos. No, para nada. Pero no, te digo que no. Sólo piensa en su hermana.
Han estado conviviendo los últimos seis días en ese rancho de un solo cuarto los tres: Morán, la madre ciega, su hermanita de quince. Nunca se había sentido tan perturbado por una mujer. Pero… pará la mano: ¿Entonces, Laurita, es una mujer? »Pedazo de chambón, es tu hermana«, perece que le dijera en coro la feria toda. Por ejemplo esa vieja de anteojos y voz estruendosa que arrastra del brazo un anciano hemipléjico. No. Otra meada fuera del tarro. Le está preguntando que a cuánto el perejil deshidratado.
Morán conoce a toda esa gente: un poco menos demacrada, esa gente, como acaso también ese duplicado de sí mismo niño, son moléculas de su infancia. A él, que no guarda detalles del pasado, de alguna parte del oscuro desván le caen dos nombres: Cholita… y Don Alfredo. En medio del vapor de aceite rancio pesa cien gramos de perejil seco.
Ay querido, me olvidaba: dame también un ramo de Laurel. Sean eternos, bando el rocío en la flor del laurel, en la flor de Laura, el brotecito de Laurita.
Envuelve. Cobra.
¿Qué? ¿Cómo dice? Hay demasiado ruido, refrito, pachanga. Algarabía bonaerense.
¿¡¡Que cómo está tu madre!!?
Vuelve a hundirse en su nube.
Hay rincones entrevistos de su cuerpo –tiranteces en la sisa de esos vestiditos infantiles que ya le vienen quedando chicos– que le minan el sueño y le intoxican la vigilia.
Una calentura vergonzante lo abrasa si la pendeja se le acerca. Vergonzante, cree él, porque supone que su hermana lo nota, lo supone porque no puede creer que no se le note algo tan evidente como su ralo bigotito manubrio.
Y supone bien. La única que parece no enterarse de nada es la madre que, además de la vista, parece haber perdido todo olfato. Hasta el cuzquito percibe el grito ahogado de las ansias, lo que incuban esas respiraciones apuradas. En cualquier pliegue del aire, hasta dos o tres metros alrededor del rancho, el aroma a primicias al dente va y viene, flota en los gestos quietos, se cose en los cuencos de la piel, los poros anhelantes; y ese ajetreo de coleóptero de los párpados tratando de velar en los ojos una lubricidad tortuosa que para qué te cuento.





No hay comentarios.:
Publicar un comentario